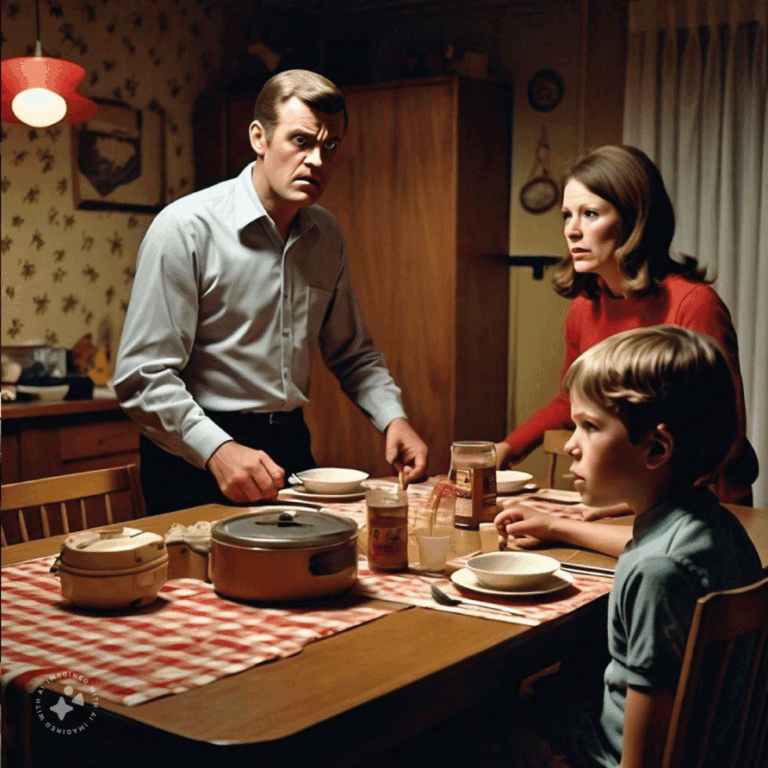La epidemia de peste del siglo XIV fue, en contexto, la más devastadora de la historia de la humanidad. Arrasó ciudades enteras, provocó desastres demográficos enormes y un daño irreparable al sistema económico medieval. Sin embargo, no fue la primera aparición de esta infección. A lo largo de este artículo, veremos su origen y desarrollo.
Primeras apariciones
Uno de los primeros episodios de peste bubónica se dio durante el siglo VI. El lugar fue Constantinopla (actual Estambul), capital del Imperio Bizantino que partir del año 542 sufrió una devastadora epidemia. En el puerto de Pelusium comenzó la denominada Plaga de Justiniano, la cual aparecería regularmente durante dos siglos. Según Procopio de Cesarea, la peste se había originado en Egipto y «en el segundo año alcanza Bizancio en mitad de la primavera…”. A Procopio de Cesarea le debemos el reconocimiento de la enfermedad. Es el primer cronista en mencionar a los «bubones». El nombre «peste bubónica» proviene de esta observación. Esto sentó un precedente, para más adelante, reconocer la naturaleza de las futuras epidemias. Mientras tanto Justiniano, enfermo de peste, llevó a cabo una de las primeras medidas políticas relacionadas a salud pública. Mediante la sanción de una ley, el Emperador comenzó a aislar a toda aquella persona que llegara desde regiones infectadas por la plaga y evitar así un contagio mayor. El plan de Justiniano no resultó exitoso debido a que se desconocía el vector (portador) de la enfermedad: las ratas. A su vez, estas funcionaban de vector de las pulgas y mediante su picadura la enfermedad era transmitida al ser humano.
La Gran Peste
La epidemia más grande de peste se dió en el siglo XIV, arribando a Europa entre 1345 y 1347. Hay debate sobre su origen, algunas fuentes sitúan el inicio en Medio Oriente, más precisamente entre China y Mongolia. Le evidencia indica que entre 1331 y 1334 aniquiló a más de cinco millones de personas en las zonas rurales chinas. Su número de víctimas en Europa se calcula alrededor cuarenta millones de personas, alrededor de la tercera parte de la población europea. Dentro de las historias sobre su ingreso en el continente europeo encontramos el primer brote en Caffa, en donde se cuenta que los tártaros, en guerra con los genoveses y afectados por la peste, arrojaban los cadáveres a la ciudad para causar la muerte de estos.
Una creencia muy común es que su nombre se debía a los bubones ennegrecidos que surgían sobre la piel una vez avanzada la enfermedad. Hoy por hoy sabemos que la palabra “negra” es un uso metafórico para señalar su virulencia mientras que el término “peste negra” recién comenzó a usarse en mediados del siglo XVI. Las crónicas de la época la conocían como Pestis Atrocissima o simplemente como Peste.
La expansión
La epidemia se ramificó en tres rutas comerciales. Septentrional, hacia el Mar Negro, otra hacia la costa del Mar Caspio y la más meridional abarcó las costas de África. Mediante barcos provenientes del Mar Caspio llegó a Constantinopla y su expansión hacia las islas mediterráneas fue total. En diciembre de 1346 arribó a Messina mediante la ruta comercial de Crimea y desde allí se esparció hacia Asia Menor, Sicilia y el resto de Europa. Los puertos mediterráneos comerciaban con distintos puntos del continente, con lo cual la ramificación hacia la Italia meridional fue inminente. Los esfuerzos por enfrentar la enfermedad fueron en vano. Giovanni Boccaccio comenta en su Decamerón que «casi todos antes del tercer día de la aparición de las señales, quien antes, quien después, morían…». La desesperación era tal que hasta se crearon médicos con contratos específicos para tratarla mediante diversos medios tales como sahumerios, sangrías y también, oraciones. Con la llegada de la peste a Venecia en 1347, se incorpora la cuarentena. Del italiano “quaranta giorni”, era el mecanismo por el cual los barcos permanecían anclados cuarenta días previo a ingresar a los puertos y se evitaba una propagación aún mayor de la enfermedad. Algunas fuentes señalan que el origen de la cuarentena se lo debemos a Marsella. Sin embargo, la popularidad del método llega de la mano de los venecianos. La razón de por qué cuarenta días y no más o menos tiene connotación religiosa y está relacionada con los cuarenta días que Jesús pasó aislado en el desierto.
Continuando con la expansión, en enero de 1348 arribó en Avignon y en agosto a París, matando 80.000 personas. Hungría y Polonia fueron afectadas. El primero de noviembre de 1348 se declara la enfermedad en Londres y sus consecuencias fueron fatales. Para 1349 alcanzó a los países nórdicos. Suecia, Dinamarca y particularmente Islandia, sufrieron una baja demográfica sustancial. Por último, para finales de 1351 siguió a Groenlandia, en donde el contagió comenzó a descender hacia 1353 debido a que el grado de latitud y el frío polar no permitieron su avance.
Aun así, se conocen diversos rebrotes posteriores. En el siglo XVI, reapareció en Francia y algunas zonas de Italia. Y entre 1665 y 1666, conllevó a la Gran Peste de Londres, la más grande desde el siglo XIV, que mató 70.000 personas y solo disminuyo para finales de 1666 debido al Gran Incendio.
Bibliografía:
Ole J. Benedictow. 2004. The Black Death, 1346–1353: The complete history en The Boydell Press, Woodbridge, UK.
Beltrán Moya, J. 1994. La peste como problema historiográfico en Universidad de Barcelona, España.
G. Frank, Jr. R. 1999. Effects of the Black Death in England an Essay Review en Oxford University Press, UK.
Cantor, Norman F. 2001. In the wake of the plague: The Black Death and the world it made en The Free Press, New York.
Bocaccio, G. 1349. Decamerón.